
El donativo: un tema de Guatemala
This is the story of how a Guatemalan immigrant led an effort to support her people in the midst of tragedy in her native country.
La inmigración es una historia circular entre quienes se quedan y quienes se van. Es una banda elástica humana a prueba de distancias, que millones de manos estiran de un país a otro, de un continente a otro, uniendo—aun por instantes—hasta a perfectos extraños. El 3 de junio de 2018, la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, que dejó cientos de muertos, desaparecidos y miles de desamparados, revivió ese nexo quienes se fueron y quienes se quedaron: hombres, mujeres, ancianos y niños que nunca se habían visto la cara.
Ocurrió en tiempo real, en imágenes virales en Facebook y televisión: observarlos correr para salvarse—muchos sin remedio—detonó algo en comunidades a miles de millas de distancia. La respuesta, en esa dinámica circular entre el inmigrante y el emigrante, llegó a Guatemala desde distintas direcciones en forma de dinero, medicinas, comida o ropa. Era solidaridad que unía de nuevo a quienes se fueron pero saben que significa quedarse, y a quienes se quedaron a intentar una vida que no les empujara a largarse a otro sitio—aunque el volcán tenía otros planes.
La erupción comenzó a las seis de la mañana (ocho de la mañana en la costa este de EE.UU.). Nueve horas después, se había vuelto mortal: avalanchas de ceniza, arena, lava y gases tóxicos descendían a por lo menos 25 millas por hora, y cubrían tres aldeas al suroccidente del volcán y cerraban el acceso a al menos otras seis, a 27 millas de la capital guatemalteca. Las autoridades ordenaron una evacuación total hasta entonces, pero ya era tarde. Muchas personas no lograron salir de sus casas, o la avalancha les alcanzó cuando corrían entre los callejones de sus aldeas, o a la orilla de la carretera. Murieron quemados y asfixiados. Los socorristas estiman que fueron miles, aunque las cifras oficiales todavía los reducían dos meses más tarde a 165, más 260 desaparecidos.
El Ministerio Público todavía investiga si las autoridades encargadas de ordenar la evacuación fueron negligentes. La evidencia es escasa porque transcurridas 72 horas después de la erupción, suspendieron la búsqueda de sobrevivientes y el rescate de cadáveres. Algunas familias, con la ayuda de los bomberos y policías, o de organizaciones humanitarias, continuaron por cuenta propia la búsqueda de los restos de sus familiares.
Mientras tanto, para el lunes 4 de junio, había casi dos mil sobrevivientes evacuados en varios albergues en el suroccidente del país. Otros miles quedaron aislados en sus aldeas—las carreteras de acceso, destruidas por el Río Taniluyá (que algunos llaman Asunción), desbordado por los restos de la erupción. Salen quienes se aventuran a sumergir las piernas hasta la rodilla en las aguas negras y revueltas, que se abren paso entre piedras de hasta dos metros de alto que la avalancha arrastró desde el volcán. Lo hacen jornaleros que van a trabajar en fincas cercanas, botas de hule en mano alzadas sobre sus cabezas. Otros van por comida; algunas mujeres con niños en brazos, a tratar una urgencia con el médico.
En las orillas arenosas y secas del río, unos se sientan sobre alguna piedra a observar las aguas revueltas y a esperar. Es lo mismo todos los años, dicen, cada vez que llueve y crece el río, se quedan incomunicados. Pero cuando el volcán hace erupción, es peor. Dicen que el gobierno retiró un tractor de la zona para despejar otras rutas, que construir un puente lo resolvería todo. Algunos lo dicen con cansancio. Tanto lo han repetido, al gobierno, a los periodistas que llegan a interrumpir la espera. Y nada. Son comunidades en el municipio de San Pedro Yepocapa, departamento de Chimaltenango, donde la erupción dañó techos y siembras de maíz y frijol para consumo propio.
Es un déjà vu de la erupción en 1974, y otro recordatorio de por qué muchas familias viven allí desde hace varias generaciones: en ese lugar, desde el siglo XIX, el gobierno extendió créditos para la compra de terrenos. Era una zona de riesgo por el volcán, pero luego lo sería por otras razones. Para los años 80, los habitantes quedaban en medio de los balazos y vendettas entre la guerrilla y el ejército, en pleno conflicto armado. No huían porque no tenían a dónde ir—como ahora.
Una semana después de la erupción de junio de 2018, un donativo sorteó el sinuoso camino hasta Morelia, una aldea de Yepocapa. Había salido desde New Rochelle, en el condado de Westchester, Nueva York, a 3,276 millas de distancia. Era dinero que con ayuda de amigos y familia reunió Margarita, una migrante guatemalteca que se radicó en New Rochelle (25% hispano), para trabajar y ahorrar para que sus padres pudieran construir una casa propia en Guatemala. Cinco años después, aún no regresa. Una vez construida la casa, vinieron las enfermedades, las hospitalizaciones y las cuentas de las medicinas. Su madre dice sin rodeos, “si no fuera por ella, nosotros ya nos habríamos muerto”. Y entonces, entre las siete de la mañana y las seis de la tarde, Margarita corta vegetales para ensaladas en un deli para mantener a su familia de pie.
En Guatemala, sus tíos recibieron el donativo: Alicia, que trabaja en limpieza de hoteles y casas, y su esposo Roberto, que trabaja en construcción y como fletero (transporta desde personas y productos de comerciantes hasta bártulos personales por mudanzas). Su familia fue una de las pocas que salió de Yepocapa después de la erupción de 1974; Roberto apenas tenía 8 años de edad. Ahora volvía, ya adulto, con su esposa, hijo y sobrinos, después de comprar alimentos y ropa con el donativo, para llevar hasta Morelia. Los guió Víctor Charuc, un líder comunitario según quien en el lugar viven unas cuatro mil personas—la mitad de ellos, niños—y quien les urgió entregar la ayuda en esa aldea, por ser una de las más aisladas.
Después de la erupción, el gobierno demoró dos días en abrir la frontera para recibir ayuda del extranjero, pero sólo para que fuera entregada a entidades estatales; si el destinatario era una persona particular, debía pagar impuestos. Hubo reportes extraoficiales en las redes sociales de que en las bodegas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los artículos donados eran empacados en bolsas con el logo del gobierno, pero nadie lo pudo comprobar. Algunos periodistas reportaron que esto ocurría en bodegas bajo la custodia policial o militar, que impedía tomar fotos o grabar vídeo. En su sitio oficial, la Conred publicó un reporte de la ayuda que recibió y entregó. Pero ninguna parecía haber llegado a Morelia a una semana de la erupción. Por eso Margarita le rogó a su tía que entregaran el donativo directamente a las personas necesitadas.
Una Pompeya del Siglo XXI: el relato de Margarita
El 3 de junio fue el día de Corpus Christi, cuando conmemoramos la Última Cena. También era el aniversario de la Parroquia San Gabriel, a la que pertenecemos mi esposo y yo, y por primera vez en su historia (de 115 años) se organizó una procesión en New Rochelle, para rezar el rosario y cantar por las calles. Regresamos a la casa a las seis de la tarde. Acabábamos de entrar cuando me escribió mi jefa (por WhatsApp), “Margarita, ¿tu familia está bien?”. Sentí que el corazón se me salía; el dolor de cabeza fue instantáneo. Rápido le contesté, “¿por qué me pregunta si mi familia está bien?”, y me dice, “por lo del volcán en Guatemala”. ¡Yo no sabía!
Entonces, encendimos la televisión y ver eso fue horrible: (Las imágenes de) cómo venía la lava y una nube negra llegando a un puente, y la gente, corriendo. Había una señora con un niño que no podía correr, y lo llevaba casi arrastrado, a la vez cargaba a otro niño en un rebozo sobre la espalda. Corrían y corrían, y los cubrió la nube, y ya no se vieron. Se me aprieta el pecho al recordar las imágenes de la gente que corría desesperada y, al voltear a ver, ya no veían a los que venían atrás.
No sé explicar lo que sentí. ¡Ay Dios mío! Mis papás estaban bien porque viven lejos del volcán. Entonces, llamé a mis tías Alicia y Reyna que viven en Antigua Guatemala (a 11.6 millas del volcán), y para mi alivio también estaban bien. Esa noche, mi esposo y yo casi no dormimos. No nos quitamos de la televisión viendo noticias.
Ayudar a los que ayudan: el relato de Alicia
El domingo en la noche, mi hijo Edwin (de 27 años) y yo estábamos viendo televisión, y en los noticieros sólo se hablaba de la tragedia. Yo me preguntaba qué podíamos hacer, al ver en la pantalla a los bomberos, policías y otros rescatistas buscando sobrevivientes, caminando sobre improvisados senderos de blocks, piedras y tablas porque la tierra todavía estaba caliente—tan caliente como para derretir suelas de hule. Lo único que se me ocurrió fue que hiciéramos café y panes con frijoles para repartir entre los que estaban ayudando.
Edwin llamó a mi sobrino Randy y fuimos a comprar todo, y con Edwin, su novia Daniela, y yo preparamos como 75 panes y una olla de café de cien vasos. Nos fuimos en el pickup de Edwin (que también usa para fletes) a un albergue en Alotenango, Sacatepéquez (al occidente del volcán). Cuando llegamos, no nos dejaron entrar porque había mucha gente; ni las gracias nos dieron. La policía nos sacó. Entonces Edwin estacionó su pickup en la calle frente al albergue. Nos paramos frente a la olla de café y el balde plástico con los panes envueltos en servilletas, para repartirlos a los socorristas que regresaban. Todos llegaban cubiertos de tierra, y mojados. Ese domingo había llovido bastante. Era una lluvia negra, por la ceniza y arena que escupía el volcán.
CONTENIDO RELACIONADO
Ninguno esperaba el café caliente y los panes. ¡Con qué gusto los recibían! Eso les sacaba la sonrisa cuando se veía que no llevaban ni ganas de hablar. Algunos habían tenido que cargar con los cuerpecitos de bebés y niños muertos. En eso estábamos cuando me llamó Margarita. Me preguntó dónde estaba porque se escuchaba mucha bulla. Le conté. Entonces, ella y su esposo ofrecieron mandar un dinerito ($450 dólares) para que regresáramos con más ayuda al albergue el resto de la semana. Al día siguiente, eran tantos los rescatistas que no nos alcanzó el café. Así que con la ayuda de Margarita, también hicimos atol de haba, y panes más grandes y los rescatistas, felices.
El dolor de la nostalgia: el relato de Margarita
Si se ha dado cuenta, mi tía Alicia es un corazón con pies. Yo, desde la tragedia, todos los días la llamaba para saber cómo estaba. Un mensaje en audio que me mandó, para contarme que no les alcanzó la comida y el café para todos, me rompió el corazón; por eso mi esposo yo le mandamos ayuda. Vea, tengo cinco años de no ir a Guatemala porque no puedo regresar, pero la extraño mucho porque soy súper patriótica. En mi casa, en la entrada, en la mesita de la sala, tengo la bandera de Guatemala porque aaaamo a mi gente. Cuando vi lo que pasó, tuve ganas de meterme a ayudar a los bomberos (en las aldeas que quedaron enterradas), más cuando la gente les decía, “aquí está mi mamá, aquí está mi familia, porque aquí era mi casa”.
Un día después de la erupción, como a las diez de la mañana le escribí a mis amigos acerca de lo que pasaba en Guatemala. También le dije a un grupo de como 30 personas al que pertenezco, “Los ministros de la comunión”. Tenemos el grupo en WhatsApp y siempre que se necesita ayuda para algo, allí se anuncia. Les pregunté si querían colaborar, pero dieron las cuatro de la tarde y naaaadie me contestó. Yo lloraba de la tristeza cuando en eso me llama una compañera ministra para decirme, “Mis niños y yo—tiene tres—hemos hecho la colecta, así que pasa por ella para que lo mandes a Guatemala”. Me tenían $115 dólares. Después, mis amigos comenzaron a unirse: “que yo (pongo) 50 dólares; que yo, 100 dólares; que yo 5 dólares”. Hasta los niños (daban algo). Mire, fue como una bendición.
Tengo una amiga salvadoreña que trabaja en una pescadería en la Main Street en New Rochelle. Se llama Mayra; con ella nos conocimos en la escuela aprendiendo inglés, y no dejamos la amistad. Yo le dije, “Si usted quiere colaborar, para que mi tía siga ayudando, la ayuda va a llegar directamente a la gente necesitada”. Entonces, ella me dijo, “Sí Margarita, cómo no”, y le pidió ayuda a su prima y otros compañeros que trabajan en la pescadería: mexicanos, hondureños, guatemaltecos y no sé de qué otro país, que también empezaron a pedir apoyo.
Cuando fui a recoger el dinero, me dieron el rollito de billetes, y antes de salir mi amiga me preguntó, “pero, ¿sí va directo?” y enseguida le aseguré, “sí, va directo para los necesitados”. En ese momento, una señora que estaba en la pescadería me dijo, “ah, ¿ustedes están enviando dinero para lo de Guatemala?” y le contesté que justo iba a eso, cuando me dijo, “tenga, tenga mi aporte”. Sacó diez dólares de su bolsa y me los dio. Iba a explicarle que mi tía recibiría el dinero, y todo eso, cuando (me paró en seco). “Señora, no es necesario que me lo explique”, me dijo. Se dio la vuelta y se fue.
Primero mandamos $2 mil dólares, y después, otros $1 mil, tres días después de la erupción. Le enviamos el dinero a mi tía Alicia, y ella y mis primos compraron ropa de niño y adulto, frijoles, azúcar y otros alimentos.
La insistencia de que la ayuda llegara directamente a los necesitados fue porque vi en Telemundo que unos periodistas que fueron a cubrir allá contaron que muchas cosas se perdieron. En Facebook vi que un médico de Quetzaltenango llevó medicinas a un albergue para auxiliar a los quemados y enfermos. En el lugar, una señora (que lo recibió) no más le devolvió diez aspirinas, cuatro sueros, una cajita de gasas, y lo demás lo embodegó. Decía que tenía la orden de embodegar todo. El médico pedía que por favor la gente no diera los donativos a las autoridades, sino directamente a la gente porque la ayuda no estaba llegando. Estaba muy molesto.
Una semana después de la erupción, mi tía Alicia, su esposo y mis primos fueron a dejar las cosas a Morelia. Era el domingo 10 de junio. Nosotros estábamos afuera de la iglesia en New Rochelle al final de la tarde, pidiendo ayuda, cuando comienzan a entrar los mensajes en WhatsApp de mi tía. Entre textos, fotos, vídeos y mensajes de audio, contando (cómo les había ido). (Cuando los vi), me sentí morir.
Llegaron en cuatro horas a Morelia, aunque está a unas 37 millas de Antigua—así de mal está la carretera. Pero además, una turba les había cerrado el paso. Eran de otra aldea aislada. Algunos de los hombres tenían la cara cubierta y machetes en mano, y les exigían entregar algunas cosas para dejarlos pasar. Habían tomado a Daniela de rehén. Y nosotros, en New Rochelle, con el Cristo en la boca.
Dos días después, Alicia todavía ríe una risa nerviosa. Recordaba cómo su hijo Edwin bromeó acerca de haber visto en Facebook una foto de ella (en Morelia) con un calzón en la mano. Imaginaba que alguien la tomó cuando estaba repartiendo ropa interior a una exasperada muchedumbre. Una vez que el grupo se cerró más y más a su alrededor, aventó el paquete de calzones hacia lo que se había convertido en una turba, y corrió hacia un espacio abierto con las manos vacías, para que no la rodearan de nuevo. Si esa no era el rostro de la desesperación, no sabía qué lo era. Alicia documentó el post-mortem de la aventura en una fotografía de grupo durante su regreso a Antigua, cuando se detuvieron en una tienda para tomar una soda y que se les pasara el susto. Sus rostros, blancos como el papel. Aun así, solo 48 horas después, Alicia ya había maquinado cómo sería un segundo viaje: esta vez, viajarían en un camión grande para sortear mejor los cráteres en la carretera, y llevar más alimentos y ropa para más familias.
Mientras tanto, Margarita siguió con la colecta en New Rochelle. “Todavía hay mucha necesidad”, dice. “La gente que sólo pudo salvar su vida se quedó sin nada”. Y así, la historia circular entre emigrantes y migrantes sigue su curso; algunos la escriben desde aquí, y otros, desde allá.






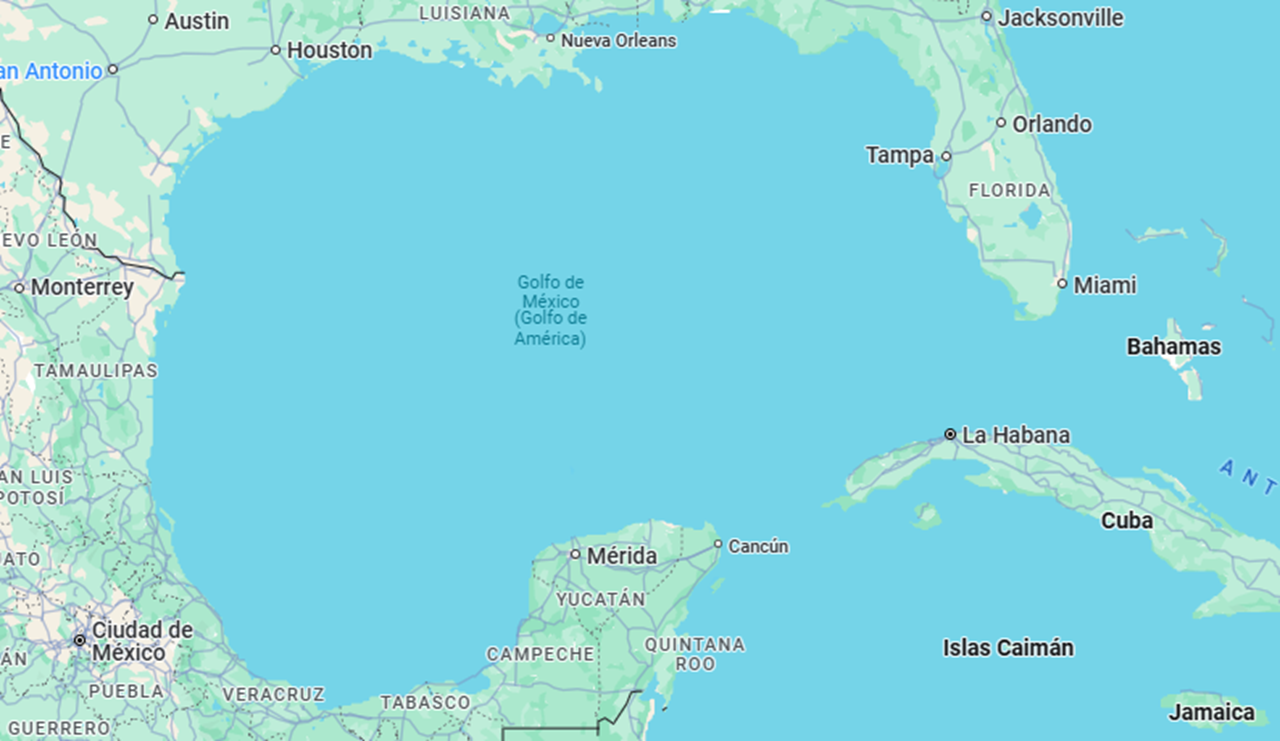



DEJE UN COMENTARIO: