
Éxodo Puertorriqueño : Lo que el viento nunca se llevó
Raúl Berríos es un músico y promotor cultural de Puerto Rico. Él y su hijo Asaf fueron de los primeros puertorriqueños que llegaron a Filadelfia tras el paso…
Quien escribe estas líneas lo hace cuando se cumplen tres meses exactos del paso del huracán María por Puerto Rico, la isla que aún hoy intenta levantarse de aquel nocaut devastador que la dejó a oscuras, viendo un montón de estrellas.
Ese 20 de septiembre, el viento más bravo que haya soplado sobre el Caribe convirtió a la isla del encanto en un escenario irreconocible, apocalíptico: le arrancó árboles y postes de luz, techos de zinc y casas de campo; le borró las playas y los caminos… le apagó la radio.
Sin luz, sin agua potable, sin vías de comunicación, sin cash en los bolsillos, sin medicina ni gasolina, y sobre todo sin voluntad política… María también le arrancó pueblo a Puerto Rico. Y lo sigue haciendo por una cuestión elemental y dramática: hace tres meses el día a día es un asunto de vida o muerte para muchos.
Tan es así la cosa, que aquí ya no se habla de diáspora sino de éxodo, ese desplazamiento masivo que tres semanas después del huracán ya había puesto a más de 58.000 isleños en Florida y que, según proyecciones del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College de la University of New York, le arrancará a la colonia estadounidense el 14% de su población de aquí al 2019.
O sea, poco más de 470.000 personas, casi la misma cantidad de los que se fueron en la última década expulsados por la crisis económica.
Entre los desplazados por María está Raúl Berríos: padre, músico, maestro, reciclador y sobreviviente. Así, en ese orden.
Raúl es un optimista de 64 años. El hijo de Luis Berríos –trompetista puertorriqueño que hizo parte de la orquesta de Arsenio Rodríguez, “el ciego maravilloso”– y de María Luisa Sánchez Cortijo, respira literalmente gracias a la música.
Oriundo del barrio Obrero, de Santurce, uno de esos sectores de San Juan donde la desigualdad entre ricos y pobres se ve cruzando la avenida, Raúl dice que ir en contravía fue lo que lo salvó de todo lo malo que le puede suceder a alguien en medio de la pobreza.
Su padre, sabiendo que la del artista no es una vida fácil, lo puso a estudiar tornería; pero a él esa vaina no lo movía, lo que sí lo hacía era la música, la que llevaba en su ADN, la que escuchaba en las calles de su barrio, la que empezó a tocar en un tambor de hojalata que le regaló una profesora a la edad de nueve años.
Fue así como se graduó en la Universidad de Puerto Rico, fue así como pasó treinta años enseñando música en la Escuela de Bellas Artes de San Juan y de Carolina.
Fue así como montó su propia Big Band, como dirigió el Blind Jazz Project y como creó el Museo Del África al Caribe, en Loíza, ese enclave africano que sobrevive al paso del tiempo y de los huracanes y desde donde Raúl le ha hecho un aporte invaluable a la reconstrucción de la historia musical de su isla.
Es así como dirige y lleva a todas partes su Ecomusiclaje, un proyecto que ha sido reconocido entre otros por la ONU por su valor pedagógico, cultural y ambiental, y con el que le enseña a grandes y chicos el valor musical de los objetos más inverosímiles: desde una lata de atún hasta un tarrito para recoger pruebas de orina.

Este Quijote caribeño no anda solo, tiene a su propio Sancho, un pana de nueve años que lo sigue en todas sus correrías.
Asaf es su motor y su aprendiz. Y así como hijo de tigre sale pintado, el peladito le jala a la música: toca piano, toca trompeta, y toca un tambor de acero con el que le da un aire tropical a esta fría Filadelfia.
Ambos llegaron a comienzos de octubre, obligados por la necesidad vital de mejorar su situación después del huracán y gracias a que la mamá del niño lo quería tener cerca. La escuela de Asaf permaneció cerrada casi dos meses, y su salud comenzó a menguar debido a la falta de alimentos y al consumo de agua contaminada.
A Raúl también lo afectó la falta de todo, especialmente de plata y medicina. Es –como se define– “un paciente sobreviviente del cáncer” que necesita aplicarse cada tres meses una inyección de leuprolida, un medicamento potente que inhibe la producción de testosterona (esencial para impedir que el mal se riegue) y cuya dosis cuesta 6.000 dólares.
La última vez que se inyectó fue en agosto, desde entonces su única terapia es la música. Él describe su situación de salud como la de un muñeco al que a veces se le va acabando la batería y se queda ahí quieto, “pero cuando hay música yo despierto y eso me mantiene activo, siempre pa’lante, siempre positivo”, expresa.

A este percusionista empedernido se le baja la nota cuando recuerda la madrugada del 20 de septiembre, “esa fue la noche más larga de mi vida –dice–. Aquello era indescriptible. Amanecer y ver [lo que el viento se llevó], eso fue bien fuerte para mí y para mi hijo”.
También se le baja cuando recuerda la vez que un taxi casi le atropella a su niño en pleno centro de Filadelfia, o cuando habla de la procesión que lleva por dentro. Dice con pesar que aquí “no hay doctor que se arriesgue a ponerme la inyección porque es tan fuerte que si no tengo el récord médico, es imposible”.
Es ahí donde radica la tragedia del huracán María: haber hecho imposible una cosa tan simple como el envío de documentos de un lugar a otro en “el mismo país”.
La falta de redes telefónicas, de internet y hasta de servicios postales mantiene la historia médica de Raúl inexplicablemente enredada en los archivos del Hospital Municipal de Carolina, donde hoy no sirve para nada.
Desde que llegó a Filadelfia, Raúl se ha dedicado principalmente a tres labores: asegurarse de que nada le falte a Asaf, construir instrumentos con materiales reciclados y tocar puertas: las de FEMA, las del Distrito Escolar, las de Esperanza, las del Centro Médico María de los Santos…
Señala con voz inquebrantable que “para poder trabajar, yo necesito estar bien de salud. Yo tengo que salvar a este niño, que es mi compañero de viaje”.
Y ahí van, poco a poco, conquistando espacios.

Él y Asaf son una de las primeras familias atendidas por el Centro de Servicios de Asistencia de Desastres (DASC, por su sigla en inglés) y en el que participan varias entidades públicas federales, estatales y locales, junto con organizaciones como el Salvation Army y la campaña Unidos Pa’PR (que reúne a organizaciones y líderes latinos).
De acuerdo con la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por su sigla en inglés), al 17 de noviembre Filadelfia había atendido a 1.284 personas y 586 familias damnificadas (584 provenientes de Puerto Rico y 2 de las Islas Vírgenes).
Las víctimas del huracán María en Filadelfia llegaron todas por sus propios medios (sin ningún tipo de ayuda o incentivo estatal) puesto que FEMA no declaró a Pensilvania como Estado receptor del éxodo.

De las personas atendidas por las diferentes organizaciones que conforman el DASC, 507 se registraron como adultos y 287 como niños o adolescentes, la mayoría menores de 12 años. Casi todos presentan la misma necesidad: trabajo y vivienda digna.
Precisamente esa ha sido una de las cosas más complicadas para Raúl y Asaf, que han estado del timbo al tambo en los dos meses y medio que llevan acá. Primero estuvieron en New Jersey, después en el sur de Filadelfia y ahora están temporalmente en un hotel del centro. ¿Mañana?
CONTENIDO RELACIONADO
No se sabe, quizá en el norte de la ciudad, donde se concentra la mayoría de su comunidad.
Raúl confiesa que se siente intimidado por la ciudad y que su sentido de la orientación no es que lo ayude mucho.
Su rutina diaria comienza temprano: lleva a Asaf a la escuela (en el sur de la ciudad) para luego emprender camino hacia el norte, donde busca básicamente tres cosas: retomar su tratamiento contra el cáncer, un espacio para darle continuidad a sus proyectos artísticos, y una vivienda digna para los dos.
En eso se le van la plata de la pensión y los días: yendo de un lado para otro, buscando casa, salud y trabajo.

Ya se dijo aquí que Raúl Berríos es un hombre optimista; el hecho de que sea capaz de sacarle música a una lata de atún debería ser prueba suficiente de su indeclinable voluntad de gozar con lo que la vida le da.
Y si por ahora no hay luprón, entonces le queda música suficiente para gozar y seguir adelante. “El cáncer no me desanima en nada, todo lo contrario: aprovechar el tiempo, trabajar con niños y hacer música –para mí– es lo que más me ayuda a mantener la mente positiva”, afirma.
Pese a las dificultades, a la hipoteca de su casa en Puerto Rico, a la falta de continuidad en su tratamiento, a la incertidumbre de encontrar un lugar asequible y seguro para vivir con Asaf; Raúl increíblemente no se queja. De hecho sonríe y vuelve a tocar la clave con sus baquetas.
De Filadelfia dice que “me ha encantado estar aquí porque he podido continuar haciendo música, mi niño en la escuela tiene tremendos maestros de música que le van a seguir dando continuidad con el piano y la trompeta”.

“Estoy en la parte donde está la cultura, donde están las bellas artes, donde están los museos… he podido ver tantas cosas que de alguna manera u otra, en medio de estos añitos que me quedan de vida, los voy a aprovechar bien”, agrega.
Este maestro de la música y de la vida sueña con poder conformar su propia big band y la verdad es que no está muy lejos de lograrlo: basta asistir a una parranda boricua o a un concierto de jazz pro Puerto Rico, para pillarlo por ahí detrás robándose el show junto con Asaf.
Ojalá encuentren el hogar seguro que se merecen. Ojalá que el tratamiento médico reinicie lo más pronto posible –eso sí que es urgente–.
Ojalá los escenarios sigan abriéndose para él y su hijo: dos puertorriqueños que brillan con luz propia y que hacen parte de ese legado musical que la isla le ha dejado al mundo entero.
Ojalá que Filadelfia les permita demostrar que el huracán María pudo llevarse muchas cosas, pero nunca la fuerza y dignidad que tienen los boricuas para levantarse y empezar de nuevo.
¡Güepa, maestro!




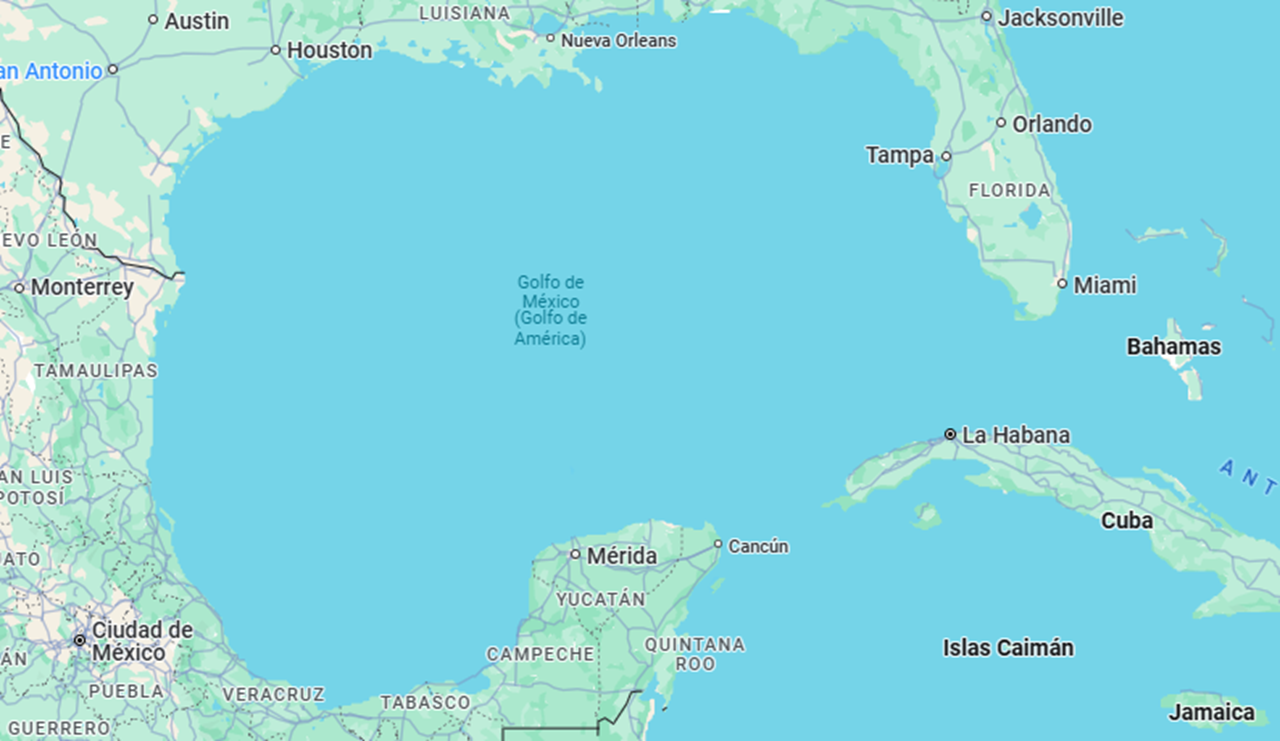






DEJE UN COMENTARIO: